"El ser y el conocer de Cervantes", nueva obra de Elizabeth Wilhelmsen

Esta monografía por la infrafirmante, titulada El ser y el conocer en Cervantes: un «realismo» renovado de cariz peripatético [Madrid: Fundación Universitaria Española, 2016], arranca en Esquivias, villa toledana en que se gestionó el estilo barroco sazonado del complutense, y concluye ‘acompañando’ al novelista en su fallecimiento, acaecido el 4/22/1616, víspera de San Jorge.
El capítulo 2 del estudio traza la historia de la teoría del conocimiento desde Platón hasta Kant. Se dedican, también, apartados al sujeto cognoscente frente a lo real conocido en los textos del de Saavedra. Por añadidura, se analizan los «sentidos interiores» de «sentido común», «imaginación» y «fantasía» conforme a la tradición clásica.
La exploración hace hincapié la hebra del realismo epistemológico detectable en Cervantes a partir de su relato juvenil, La Galatea, y ya más palmaria en el Quijote de 1605.
El bardo, al parecer, con la conformación de la figura de don Quijote, afronta el cartesianismo ya con unas décadas de anterioridad al filósofo francés. Por ende, el mismo protagonista del Quijote de 1605 puede constituir un presagio del «cogito» de Descartes. Pero ello se verifica en clave burlesca: el transeúnte caballero de los capítulos iniciales del Primer Quijote arranca del pensamiento, habiéndose forjado incluso la identidad a partir de un bagaje literario. Alonso Quijano habría de imponer al entorno circundante una «visión» de la realidad —mecánica y abstracta—, que se forjara por su cuenta. Cervantes, en efecto, rechaza el cartesianismo antes de que éste aflorase.
A la par, se observa que el narrador omnisciente —instrumento fidedigno del autor conforme a la crítica literaria contemporánea— interviene subrayando la identidad objetiva de una serie de entes emblemáticos, los molinos, los rebaños, la bacía.
Numerosos pasajes dejan patente que, no se dan «realidades oscilantes» en el Quijote sino en la percepción subjetiva, por mucho que tal se venga cacareando en la crítica romántica. Como tampoco representa una hermenéutica harto feliz postular «perspectivas», cuando lo que más se discierne en la narrativa cervantina son una plétora de ‘juicios condicionados’ en conformidad con una noética allegada al peripatetismo recientemente recuperado; unos juicios que en texto se expresan mediante voces metadiegéticas.
Ambos Quijotes hacen gala una pluralidad de viñetas narrativas en las cuales se trasluce que, en ellas, prima el ser sobre la esencia, tal como en los antiguos, en Santo Tomás y otros medievales, así como en la reciente Escuela de Salamanca.
En «Lo real soñado: La cueva de Montesinos», se ilustra, mediante un meticuloso rastreo del texto, que el autor pretende que este enigmático episodio, a nivel literal, se interprete como una experiencia onírica cotidiana, como un sueño normal.
Cervantes, sin duda, empleando siempre un tono burlesco, se mofa del semi-héroe de su creación. Para ofrecérnoslo, a los lectores, más adelante, totalmente reformado, cristiano serio, virtualmente mayestático, ya arrepentido de sus excesos, en su lecho de muerte.
Merced al tono, los matices cromáticos, y al empleo del recurso de los espejos, henos ante una eclosión artística que comparte mucho con Velázquez.
Elizabeth Wilhelmsen
Para acceder al vídeo de presentación de la obra copiar el siguiente enlace e introducirlo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HeW3nqN-BEA
2/15/2016
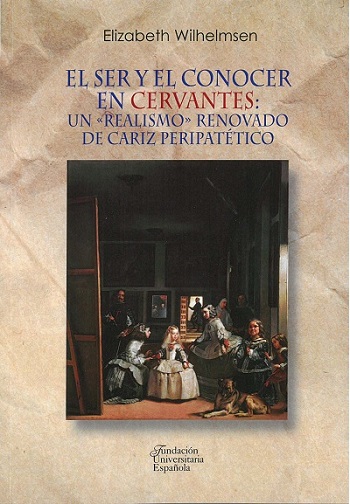
Contacto
Links





Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo





